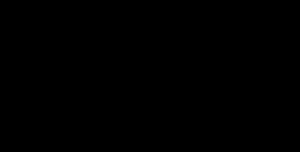A Mario no le gustó el cementerio. No porque sintiera aprensión o alguna mezcla de angustia y temor, sino porque lo consideraba una construcción completamente inútil. Una especie de condominio para muertos. Nada más ridículo. Tampoco le gustó Don Felipe, el que sería su jefe. Pero necesitaba ahorrar plata, y no era tiempo para desaprovechar oportunidades.
Don Felipe, un viejo de cara rugosa y dedos amarillentos, lo observó con desconfianza y luego se decidió a hablar.
—Con esa ropa no podés trabajar.
Instintivamente Mario bajó la vista hacia el jogging azul y rojo que llevaba. Nunca usaba otra cosa más que ropa deportiva.
—¿Qué me tengo que poner, entonces?
El viejo demoró la respuesta como decidiéndose a insultarlo o no.
—Lo mismo que yo. Pantalón negro, camisa de trabajo celeste y guardapolvo azul —hizo otra pausa—. Volvé mañana.
A Mario no le molestó en absoluto no tener que quedarse. Al cementerio tendría que acostumbrarse de a poco. Salió a la avenida Corrientes, colmada de ruidosos y humeantes colectivos. También había puestos de vistosas flores, pero el ver entre ellas una pizarra negra donde se podía leer “Venta de urnas, placas, grabados”, escrito con una torpe caligrafía, le recordó su destino morboso y le produjo repulsión. Pero el día estaba luminoso y decidió ir a Palermo a correr un poco. Más tarde se preocuparía de conseguir la ropa de trabajo.
Fue en los bosques de Palermo donde conoció a Flor. Lo primero que vio de ella fue el nacimiento de una de sus nalgas. Las calzas se le había bajado unos centímetros y quedaba al descubierto una zona de piel más blanca, donde la malla –seguramente- había impedido que se tostara. Ella también estaba trotando y a él le fue fácil sacarle una sonrisa.
Decidieron almorzar juntos en un bar-restaurante de la avenida Santa Fe, decorado en blanco y amarillo. Increíblemente, las mesas para no fumadores tenían buena ubicación. Los clientes, muy pocos, eran jóvenes en su mayoría. Tan solo un grupo de amigos bastante ruidoso, una pareja y una chica solitaria.
Pidieron milanesas de soja con ensalada de tomate, lechuga y pepinos.
—¿Y qué hacés? —preguntó ella, mientras esperaban el pedido.
—Me gustan los deportes acuáticos. Natación y buceo. Pero me gusta entrenar fuera del agua, también. Se logra más fuerza y resistencia.
—Eso ya me contaste. Quiero decir si trabajás.
—Mañana empiezo, pero no me vas a creer dónde.
—¿Dónde?
—En Chacarita.
—¿Y qué tiene eso de increíble?
—Que es en el cementerio de la Chacarita.
—¡En el cementerio! ¡Qué horror! ¿Y de qué?
—En el puesto que heredé de mi tío: cuidador profesional de panteones, limpiador de losas y mármoles –esperó a que su respuesta surtiera efecto en ella, que lo miró pasmada—. Aunque parezca mentira, es muy difícil entrar, porque no es un trabajo para cualquiera y se gana bien. Mi tío se jubiló y me recomendó para el puesto. Si no, no entraba.
—Decís que no es para cualquiera, ¿y pensás que es para vos?
Mario sonrió.
—Mi idea es trabajar para ahorrar. Yo le calculo que me va a llevar un año, a lo sumo un año y medio, juntar la plata que necesito.
—¿Se puede preguntar para qué?
—Se puede. Tengo la idea de irme a pasar las vacaciones más espectaculares de mi vida. Es un viaje en un velero de madera, uno grande, por los mares de Australia. No es el típico tour para turistas comunes. Es más bien para gente a la que le gusta el deporte y la aventura. Lo que a mí más me atrae es el buceo. Dicen que tenés a los tiburones a un par de metros.
—Qué loco. Parece genial. ¿Pero no te da miedo tener un tiburón nariz con nariz?
—Y… un poco sí, pero uno nunca se siente tan vivo como cuando se enfrenta al peligro.
—Sí, supongo.
—¿Te gustaría ir?
—¿Y a quién no?
Flor era la chica perfecta para él. Profesora de gimnasia, dos años menos que él (que tenía veintiséis) y linda como una fruta madura. Luego de almorzar se intercambiaron números de teléfono y prometieron verse pronto.
Ya en su casa, Mario y llamó a su padre para preguntarle si tenía idea de dónde comprar ropa de trabajo. El papá le dijo sencillamente que buscara en la guía de teléfonos.
Esa noche, antes dormir, Mario se dijo que era un tipo con mucha suerte. En un mismo día había conseguido un trabajo, el teléfono de una hermosa chica y el primer guardapolvo azul que usaría en su vida.
A Mario le gustó esa mañana de sol, pero en el cielo desfilaban corpulentas nubes, como islas de helado de crema.
Llegó diez minutos antes de las ocho y se presentó ante Don Felipe. Éste le dio los instrumentos de trabajo: cepillos de cerdas blandas, esponja, limpiadores y trapos.
Don Felipe le indicó cuáles panteones debía mantener (clientes heredados de su tío) y se concentró en enseñarle a limpiar todo lo que fuera externo. Ya habría tiempo para dedicarse al interior.
La tarea era sencilla, pero interminable. Mario trabajó de firme, pero el no tener a nadie con quien charlar hizo de esa la mañana más larga de su vida. Intercambió algunas palabras con una señora que visitaba la tumba de su hermano muerto hacía dos años y con un hombre lloroso que había perdido a su esposa seis meses antes, pero ambos, y todos en general, lo miraban de forma extraña si él les daba conversación, y se alejaban lo antes posible. Querían visitar los restos de sus seres queridos, no charlar con los empleados.
A las doce, Mario recogió sus elementos de trabajo y se dirigió al edificio del personal para almorzar. Mientras caminaba, observaba las placas, las cruces, la arquitectura de las criptas. Todo lo ponía incómodo. Hasta la distribución en calles y cuadras pobladas de sepulcros. Uno está acostumbrado a catalogar todo en función de seres vivos, pensó. Pero ese lugar, una especie de réplica de un pueblo, no era para seres vivos, y los muertos, demás estaba decirlo, ni se enteraban. Un gran monumento a la muerte es el cementerio, eso es lo que es. ¿Por qué esa adoración hacia la nada? Todo lo que se necesitaba era un gran crematorio municipal. El concepto de destinar un lugar público donde los cadáveres se pudrieran tranquilamente carecía de sentido. Eran los vivos los que necesitaban casas, higiene, cuidado. No los muertos. Ese fetichismo hacia la muerte era… cómo decirlo, pernicioso, sí, pernicioso era la palabra.
Entonces vio el panteón. Sin ser ningún experto, Mario supo que era muy antiguo. Pero la razón por la que descollaba sobre los demás era que estaba totalmente abandonado. Una capa de mugre gris ceniza cubría los mármoles y en la entrada se acumulaban hojas, papeles de diario, latas de gaseosas. Al comienzo de la corta escalinata había un gran ángel, la cabeza gacha, que inspeccionaba a los visitantes. Que en las últimas décadas debían haber sido muy pocos, pensó Mario. Sus alas estaban a medio plegar (o desplegar, según se mirara). Mario sintió el impulso de tocarlas. Deslizó los dedos por la superficie fría y pringosa. Hasta había restos deshechos de telarañas. Al rozar el borde de un ala, sintió un dolor fugaz en las puntas de los dedos. Los retiró y los observó. De las yemas del índice y el medio comenzaba a brotar una brillante sangre. Mario sacó un pañuelo y lo presionó sobre las heridas, para cortar las pequeñas hemorragias.
Cuando lo vio con la improvisada venda, Don Felipe le preguntó qué le había pasado. Sintiéndose un tonto, Mario le contó.
—No te acerques a ese lugar.
—¿Por?
—¿Sos supersticioso?
—No, ni ahí.
—Entonces no vale la pena que te explique nada. Pero si sabés lo que te conviene, no te vas a acercar a ese panteón. Jamás.
Una vez dicho esto, Don Felipe dio por terminada la conversación y siguió cortando en rodajas su pan blanco. Mario decidió no insistir.
La tarde fue similar a la mañana. Mucho trabajo, nada de compañía. Sin embargo, no podía olvidarse de ese sepulcro triste y olvidado. ¿A quién pertenecería? ¿Por qué era el único abandonado? Se lo preguntaría a su tío. Esa misma noche.
Cuando llegó la seis de la tarde, sus brazos estaban deshechos. Y él que pensaba que tenía gran resistencia. Se entrenaba especialmente para tenerla. Pero siempre se cumplía: a diferentes ejercicios, diferentes músculos involucrados.
Preguntó a Don Felipe dónde debía guardar los elementos de trabajo, los guardó y se fue, molido, a su casa.
Ya en su dormitorio, decidió que hasta que sus músculos se acostumbraran, reduciría el tiempo de entrenamiento a la mitad. Claro que sí. Menos mal que era viernes, y tenía todo el fin de semana para descansar.
Llamó por teléfono a su tío, pero no estaba en casa. Seguramente estaría en el club de jubilados. Estaba cansadísimo, pero la curiosidad que tenía sobre esa cripta era más grande que su cansancio, así que se levantó de la cama y tomó el colectivo para Almagro.
El club era poco más que un simple saloncito justo en una esquina. Tenía vidrieras y enseguida divisó a su tío. Estaba jugando un partido de escoba de quince, así que esperó a que terminara para que pudieran charlar tranquilos. Se entretuvo leyendo los carteles que avisaban que se aplicaban vacunas contra la gripe o que se podía tomar clases de tango y folklore. Su tío terminó la partida y se acercó sosegadamente. Vestía un pulóver verde oscuro que parecía nuevo y traía un vaso de agua. Sonrió y le dio un beso.
—¿Cómo te fue en el trabajo, pibe?
—Bien, todo bien. Pero quiero preguntarte sobre algo en especial.
El tío parecía saber lo que Mario le iba a decir.
—Qué.
—Hay una cripta que está abandonada. Es una simple curiosidad. ¿Por qué está abandonada y de quién es?
—Felipe no te dijo nada.
—No. Únicamente que no me acercara jamás a ese lugar.
El tío Oscar asintió con la cabeza.
—Ese Felipe, siempre tan charlatán. Mirá, Marito, yo no sé si vos creés en brujerías o en fantasmas. Ni yo sé si creo. Pero ese panteón parece estar embrujado. Todos los que alguna vez lo han mantenido limpio, desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra.
—No entiendo muy bien, todos… quiénes. Vos no desapareciste.
—Yo nunca lo limpié. Durante todo el tiempo que trabajé, desaparecieron tres personas. El primero fue el que yo reemplacé. Me dijeron que no pisara ese lugar, y jamás me acerqué. Tuve dos ayudantes, y también les dije que no se acercaran, no me hicieron caso, y los dos desaparecieron. Por eso nunca más tuve ayudantes.
—¿Y por qué no me contaste esto antes?
El tío Oscar pareció dudar.
—La verdad, no sé. A lo mejor tenía miedo de que pensaras que estaba loco. Me quedé tranquilo confiando en que Felipe te iba a contar.
Su tío parecía avergonzado.
—¿Y quién está enterrado allí?
—El marqués de la Fuente, que murió allá por el novecientos. Esto que te digo me lo contaron, así que puede ser verdad o no. Era un español de mucho dinero, tenía cantidad tierras y también demasiados familiares, que lo odiaban, porque parece que el tipo era un hijo de puta. No solamente trataba como basura a sus sirvientes, sino también a su familia, y lo único que esperaban era que el viejo estirara la pata para repartirse su fortuna.
Se rascó la cabeza antes de continuar.
—Pero resulta que el marqués sufría de catalepsia. Sin nada de nada se quedaba duro como un muerto, y después de un tiempo volvía en sí. Y a causa de eso estaba aterrorizado de que lo enterraran vivo. Tenía miedo de que sus familiares se apresuraran; a propósito, me entendés. Entonces hizo construir un cajón especial que se abría desde adentro y que no se cerraba herméticamente, para que entrara aire. Además la madera que utilizaron era relativamente fácil de romper, sobre todo la tapa. También se hizo un panteón que se puede abrir desde adentro. Y por las dudas, ordenó que cuando lo sepultaran, dejaran agua y comida en una bóveda. En el único que confiaba era en su médico. A él le dejó las instrucciones y le hizo jurar que se aseguraría de que todos los dispositivos de seguridad que había inventado estuvieran en orden cuando él fuera enterrado. Pero el marqués tuvo tan mala suerte que el médico murió en un accidente. Enterarse de la noticia hizo que le diera uno de sus ataques. La familia vio la oportunidad. Enseguida mandaron llamar un doctor, ya retirado, prácticamente, que certificó la muerte. Anularon el mecanismo para abrir el ataúd desde adentro, y lo mismo hicieron con la puerta de la cripta. Por supuesto no dejaron comida ni bebida.
El tío Oscar tomó un sorbo de agua para aclararse la garganta.
—Todo esto se supo muchos años después, cuando un ladrón de tumbas, al violentar la puerta, se encontró con que el cajón estaba abierto, la tapa rota, y el esqueleto del marqués hecho un ovillo a sus pies. El ladrón salió rajando, pero quedó la puerta abierta y se hicieron las investigaciones y se descubrió la historia. Pero todos los familiares ya habían muerto hacía tiempo.
Mario se quedó pensando por unos segundos.
—Pobre marqués, una muerte horrible.
—La peor. Dicen que por eso la cripta está maldita, y yo no sé si es verdad o no, pero tres hombres se esfumaron y yo no quiero que seas el cuarto, así que no te acerqués.
—Quedate tranquilo, que no voy a ser el cuarto.
—Disculpame que no te dije antes.
—No hay problema.
Lo despidió con un abrazo, para que se diera cuenta de que no lo culpaba. Ya afuera, lo saludó por última vez levantando el brazo, pero su tío estaba terminando el agua y no lo vio.
Durante la cena, Mario no respetó su dieta. Tenía un hambre inapagable. Su hermano menor había salido y sus padres le preguntaron todo sobre su nuevo trabajo. No les contó lo de la cripta. De la mesa fue al baño y del baño a la cama.
El sábado a la tarde se encontró con Flor en el mismo bar de Palermo. Le contó la historia de fantasmas y ella parecía encantada. Sin embargo, cuando terminó el relato, se quedó callada con el ceño fruncido. Hacía girar el sorbete en su vaso de jugo de naranja.
—Tené cuidado, Mario. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Ni te acerques a ese lugar.
—Quedate tranquila. Apenas me acerqué y ya me corté los dedos. Aprendí la lección.
Sonrió e hizo que Flor también sonriera. La miró detenidamente. Sus verdes ojos, grandes, separados, y sus cejas rectas le daban un aire de inocencia perpetua.
Esa noche fueron a un pub de San Telmo y se besaron por primera vez. A la madrugada, ya en su propia cama, Mario pensó que, sacando el viaje a Australia, poco más podía pedirle a la vida.
El domingo no entrenó (le dolían mucho los brazos) y tampoco vio a Flor, porque ella se reunía con sus amigas. Se pasó el día viendo televisión. Como una brisa que se intensifica cada tanto, lo invadía el recuerdo de la cripta del pobre marqués, interrumpiendo la concentración en la película que estaba viendo (que de todos modos tenía un argumento muy predecible). Pensaba en la historia que le contó su tío, en los hombres desaparecidos, en su corte en los dedos. ¿Creía él en maldiciones? ¿Desde cuándo uno se corta con una estatua?
El lunes comenzó su tarea sin novedad. Cepillos, agua, amoníaco para los hongos. Limpiar, fregar, enjuagar, lustrar. Cuando fue a almorzar pasó de nuevo por el panteón, observándolo con mayor detenimiento. No iba a tocar nada ni aunque lo obligaran, pero sí quería concentrarse en los detalles. Cuando uno sabe la historia de las cosas, las ve con otros ojos. Descubrió un sobre relieve que le hizo acordar a cómo habían encontrado al marqués. Era un óvalo dentro del cual se veía a dos esqueletos envueltos en sudarios, tiernamente abrazados, uno apoyando su cabeza en el hombro del otro. Leyó una inscripción labrada en elegantes letras: “Memento Homo”. Iba a seguir investigando, pero vio a lo lejos la figura de Don Felipe, que lo observaba. Siguió su camino disimuladamente.
Hacía tres días que no ejercitaba, así que esa noche retomaría sí o sí. Cuando terminó su jornada apenas había sentido dolor en los brazos, pero, cosa extraña, cuando empezó con los ejercicios de calentamiento en el gimnasio, una intensa molestia en los bíceps y en los antebrazos le hicieron decidir a suspender por un tiempo toda ejercitación, hasta que su cuerpo se acostumbrara al nuevo trabajo. Esta resolución le molestó menos de lo que él hubiera supuesto.
El martes se dispuso a continuar la inspección interrumpida, pero esta vez dio algunos rodeos, para ver si Don Felipe lo vigilaba. Efectivamente, el viejo tenía la vista clavada en la zona del panteón, por lo que no se acercó a éste en todo el día. Esa noche le preguntó a su hermano (que era un bocho y sabía de todo, incluyendo latín, que había estudiado en el colegio), qué significaba “Memento Homo”.
—“Recuerda, hombre” —le dijo su hermano—. Son las primeras palabras de la frase en latín “Recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás”. El profe siempre nos decía memento homo cuando nos olvidábamos la lección.
Así que “Recuerda, hombre”, pensó Mario, aunque en el caso del marqués quedaría mejor “Recuerda al hombre”. Le dio las gracias a su hermano.
El miércoles a la mañana, al entrar, observó las construcciones del cementerio, y se dio cuenta de que no sintió el rechazo de la primera vez. El cielo estaba blanco, cubierto de nubes altas y el sol no molestaba la vista. Quién lo hubiera dicho. Acostumbrarse tan pronto. A lo mejor era por la historia del marqués, que si bien era terrible, también era una historia de pasiones, temores, ambiciones. Es decir, una historia de gente viva. Debía deberse a eso el cambio en su actitud. Ahora comprendía mejor por qué existían los cementerios y no un gran crematorio municipal. Los cementerios también eran parte de la vida. Este pensamiento hizo que deseara ver nuevamente el panteón. Pero con tranquilidad y en detalle. Le dio bronca que Don Felipe lo vigilara como si él fuera un chico. Entonces se le ocurrió una idea. Al fin del día se despediría como de costumbre. Esperaría a que el viejo se fuera y después volvería. Los guardias nocturnos lo dejarían entrar. Podía decirles que se le había perdido un reloj o algo y que quería buscarlo. A ellos no les importaría. Se sintió satisfecho con su idea. Pensaba en los detalles, en que no se tenía que olvidar de sacarse el reloj antes de volver, en cuánto tiempo en total tendría para hacer su observación. Estaba tan concentrado que cuando un anciano le hizo una pregunta (sobre flores o algo parecido), él le contestó rápidamente y se alejó antes de que el otro iniciara una conversación. Los viejos pueden ser tan pesados.
Su plan finalmente tuvo éxito. Los guardias no le hicieron ningún problema.
Ya la tarde se convertía en noche cuando Mario se encontró frente al panteón. Era realmente grande. No tanto como el de la Asociación Española de Socorros Mutuos, que parecía una gigantesca torta amarilla, ni como el de la Policía Federal, tan imponente, pero entre los particulares, éste era uno de los que más se destacaban. Básicamente, tenía forma cuadrangular, con tres entradas (ya que el cuarto lado era el límite con otro panteón). Cada entrada se cerraba con dos batientes con ventanucos, aunque estos estaban clausurados (¿por los familiares?). A los costados de cada uno de las cortas escalinatas se alzaban sendas columnas que llevaban en el tope adornos en forma de espiral, como rulos. Sobre ellas, se formaba un remate triangular, típico de los templos griegos. Bueno, todo el estilo era griego. Parecía que eso se acostumbraba en la época, ya que muchos panteones tenían ese tipo de columnas. Por último, el techo consistía en una bóveda de tejas rojas. Claro que lo que más lo diferenciaba de un templo griego eran los motivos religiosos cristianos: los pequeños ángeles (aparte del grande que estaba en la entrada principal), las cruces. Lástima… lástima que estuviera tan sucio. Con su color original, blanco, sería espectacular.
En algún momento le sacaría fotos, pensó. Sí, eso haría. Fotos de día (sería difícil con la presencia de Don Felipe) y fotos de noche. Desgraciadamente no tenía una cámara. Tendría que pensar en otro truco para volver a entrar después de su horario de trabajo.
Miró al ángel. Nada de tocarlo. Observó las columnas. Notó el musgo y los líquenes que recubrían gran parte de las piedras blancas y grises. Sintió un deseo intenso de limpiarlas. ¡Tan pronto había hecho propias las costumbres del oficio! Observó la parte más alta de la cripta. El techo contrastaba con el cielo negro y se distinguía con claridad algunos pequeños angelitos, una gran cruz y un ruido a sus espaldas, un ruido a sus espaldas que eran unos pasos, unos pasos de alguien que estaba justo detrás de él.
Era Don Felipe.
—Te dije que no te acerques a este lugar.
Mario sintió que transpiraba, a pesar de que no hacía calor.
—Sólo lo estoy mirando. Ni lo toco ni lo limpio. Lo miro, nada más. Y estoy fuera de mi horario de trabajo.
—Justamente. Voy a pedir que te despidan.
—Usted está loco. No puede despedirme solamente porque mire una cripta.
—Puedo. Pero quiero que entiendas esto. Es por tu bien. Hay cosas que vos no sabés.
—Sí que las sé. Me lo contó mi tío.
—Y te acercaste igual. Más a mi favor, no podés seguir trabajando aquí.
Mario sintió que toda la ira y la antipatía que sentía por ese hombre desde que lo conoció se concentraban en ese momento. Desvió la vista hacia arriba. Hacia el ángel. Y en su mente se dibujó la imagen del ángel cayendo sobre Don Felipe. Impidiendo que Don Felipe lo alejara de la cripta. Y el ángel se movió. Don Felipe escuchó el ruido que hizo la base de la estatua al correrse levemente. Levantó la vista y la expresión que se formó en su rostro le hizo recordar a Mario a una de las caretas que representan el teatro. La de la tragedia, por supuesto.
Don Felipe murió aun antes de que él y el ángel cayeran al piso. Un ala se le incrustó en la cabeza, partiéndola casi. Mario, a pesar del horror, no pudo dejar de reconocer en el fondo de sus sentimientos, el inconfundible sabor de la satisfacción.
Esa noche no terminó nunca. La ambulancia, la policía, preguntas y repreguntas. ¿Qué estabas haciendo allí a esa hora? Buscando un reloj olvidado. Lo encontré. Es este. ¿Y Don Felipe? No sé, lo descubrí allí y fui corriendo a avisar. ¿Hace cuánto que trabajás aquí? ¿Tan poco? ¿Un reloj decís? Los dos guardias nocturnos lo miraban como si fuera un demonio. Seguramente sabían la historia del panteón y estaban ahora más convencidos que nunca de su veracidad. El comisario Guzmán le dijo que se comunicaría muy pronto con él. Anotó sus datos personales y le sugirió que se reincorporara al trabajo recién el lunes, así tenía tiempo de calmarse (y de hablar con ellos, pensó Mario).
Por su puesto que él no podía darse el lujo de faltar dos días. Sin Don Felipe, el trabajo se atrasaría. Cuando les contó, su familia, y también Flor, insistieron en que se tomara un descanso. ¿Por qué la gente siempre pensaba que lo único importante era lo que ellos hacían? Él tenía una responsabilidad. Al final, se sentía mejor en el cementerio que en su casa. Allí tenía tiempo para pensar en… bueno, pensar en lo que había sucedido, pensar, por qué no decirlo: pensar en el panteón abandonado.
Al día siguiente, entonces, se presentó en el horario de costumbre. Antes de dedicarse de lleno a sus tares, decidió que le echaría un vistazo. Por suerte la policía ya había terminado con sus pericias o lo que fuera que hicieran en esos casos. Tal vez se habían apurado para estar el menor tiempo posible en ese lugar. Hasta habían devuelto la estatua a su ubicación original.
A la mugre de años, se le sumaban las marcas del manoseo y por supuesto, la sangre. No podía dejarla así. Si bien se había prometido a sí mismo y a su tío y a Flor que no se acercaría al panteón, tampoco podía dejar eso como estaba. Y, después de todo, no podía ser un miedoso. Sólo la estatua. Limpiaría sólo la estatua. Era su obligación.
Puso manos a la obra. Consiguió una escalera lo suficientemente alta como para alcanzar el tope del ángel y dedicó el resto del día nada más que a la tarea de dejar la escultura como nueva. Cuando terminó, contempló el resultado. Había quedado realmente bien, pero algo le molestaba. Claro que sí. La basura que se acumulaba en la entrada. La estatua estaba magnífica, pero lo que la rodeaba era un asco. Mañana ya vería lo que se podía hacer.
Esa noche apenas comió un plato de los tallarines de los que siempre repetía al menos dos veces. Estaba realmente cansado y se acostó temprano. Al ver su equipo de jogging sobre una silla tomó conciencia de que hacía varios días que no practicaba. No le importó. Estar acostado le resultaba particularmente placentero por primera vez en su vida. Siempre había estado en la cama el menor tiempo posible: apenas abría los ojos, se levantaba.
Se durmió. Mañana tenía mucho que hacer.
Apenas una hora demoró en barrer las entradas, limpiar los escalones y los mármoles más visibles. El ángel tenía ahora un entorno que le hacía justicia. Claro que tendría que ir pensando cómo hacer para dejar todo el exterior de la cripta del mismo modo. Impecable, limpia, nueva. Sabía que serían varios días de trabajo, pero eso no era problema. Después de todo, se trataba de una construcción excepcional. Finalmente decidió terminar la puesta a punto de ese verdadero mausoleo en tres etapas: primero se dedicaría al exterior más bajo, es decir, sin incluir el techo. Calculaba que en un día ya estaría listo. Luego, la parte superior, para la que necesitaría al menos dos días. Y por último, el interior. Eso significaba que si trabajaba durante el fin de semana, todo el exterior podría estar terminado para el lunes. Excelente. Ahora que no estaba Don Felipe (bueno, no como empleado), tenía total libertad para entrar y salir cuando se le antojara. Estaba seguro de que los guardias no le harían problemas. De hecho, parecía como si le rehuyeran.
Al terminar la jornada del sábado lo más visible estaba impecable. Estaba orgulloso de lo logrado hasta ese momento. Pensó en que la superstición había impedido durante décadas que ese edificio tuviera el cuidado que merecía. No la veía como un panteón, sino más bien como una casa. Era tan acogedor.
Cuando se disponía a retirarse, tuvo un pensamiento absurdo: pasar la noche allí, en la cripta. Así podría empezar el duro trabajo de limpiar los techos muy temprano. Se rió ante la idea y se retiró.
Esa noche tampoco cenó mucho, casi nada, en realidad, y ante la recriminación de su madre, sólo respondió que no tenía hambre. Notó que su papá hacía un gesto de que no lo molestaran. Seguramente pensaría que la muerte de Don Felipe le había afectado.
Cuando ya estaba en su cuarto su hermano le avisó que tenía un llamado.
—¿Quién es?
—Una tal Flor.
Simplemente no tenía ganas de hablar con nadie. Flor le gustaba mucho, pero seguro que querría encontrase con él esa noche. Pero ese fin de semana no estaba para nadie.
—Decile que no estoy. Que dejé dicho que si ella llamaba le dijeran que después me comunico.
Ya le hablaría durante la semana, pensó, mientras se quedaba dormido.
El domingo fue un día largo, pero valió la pena. Era necesario hacer varios (demasiados) arreglos en el techo (lo más urgente era una cruz que estaba prácticamente suelta), pero en lo que se refería a higiene, no se podía pedir más.
Llegó tarde a casa. Todos (bueno, su hermano no) lo miraban con curiosidad. Tuvo que someterse a un interrogatorio familiar: por qué tenía que trabajar los fines de semana, si se sentía bien, por qué no comía, si no quería ir a ver a un clínico. Cuando por fin pudo desligarse del acoso, fue directo a la cama. Una vez tranquilizado, se sintió feliz y emocionado. Feliz por el trabajo ya realizado, y emocionado porque mañana entraría por primera vez a la tumba. Se durmió y soñó que forzaba la puerta, ingresaba, y que se encontraba con cosas extraordinarias. Pero a la mañana siguiente no recordaba nada importante de su sueño.
El lunes amaneció templado y húmedo. El cielo cubierto descargaba una garúa intermitente y Mario se dijo que menos mal que ese día le tocaba trabajar bajo techo.
Por supuesto que no consiguió la llave del candado, que sólo se adivinaba tras la herrumbre, pero al tercer martillazo se deshizo. Empujó la puerta, donde se le antojaba que los latidos de su corazón hacían eco, pero no pudo moverla. Probó con tirarla hacia él. Ahora sí se movió y sintió el vaho del interior, que le recordó a un tapper que hubiese contenido carne que se había echado a perder. Los cristales dejaban pasar una luz de cera que por alguna razón produjo en Mario una ansiedad angustiante. Era una sensación que sólo unos días antes le habrían motivado a salir corriendo, pero se dio cuenta, asombrado, de que de alguna forma esa impresión le agradaba. El ataúd estaba en el medio de la cámara. Necesitaba urgentemente una buena lustrada, lo mismo que el resto del interior. Y cuanto antes se pusiera a trabajar, antes terminaría.
Cuando habían pasado unos pocos minutos después de las cinco de la tarde, escuchó que una voz conocida gritaba su nombre. Salió a desgano. Era el comisario Guzmán, con otro policía que no recordaba haber visto antes. Durante más de una hora le hicieron las mismas preguntas de la última vez. Mario estaba nervioso, pensando en que le faltaba más de la mitad para que el interior quedara tan refulgente como la parte de afuera, y ese nerviosismo seguramente era interpretado por Guzmán y su compañero como un signo de culpabilidad, lo que los cebaba con más preguntas y más nervioso se ponía Mario.
Hasta que por fin se fueron, no sin que le advirtieran que muy probablemente se volverían a ver.
Mario tuvo de repente una sed terrible. Fue hasta la oficina de personal y buscó agua en la heladera. Una botella (que había contenido salsa) estaba llena y tomó casi un litro. Y sin perder más tiempo volvió a su tarea.
A las siete y media de la tarde se dio cuenta de que no podría terminar ese día. A menos que se quedara algunas horas más. ¿Por qué no? Sus ansias por finalizar eran superiores a su cansancio. Esos policías le habían hecho perder mucho tiempo. Y siguió trabajando.
A las doce y cuarto de la noche se dio cuenta de que tendría que pasar la noche allí. Si se hacía ver por los guardias llamaría demasiado la atención. Pero también tenía que avisar a su casa, aunque eso se solucionaba fácilmente: tenía su celular. Nunca lo usaba, pero esta vez sí que resultaría útil. Atendió su mamá y le dijo que se quedaba a dormir en la casa de un amigo. Normalmente a su madre no le hubiera inquietado, pero esta vez notó una cierta tensión en su voz. Las madres siempre se preocupaban más de la cuenta.
Siguió trabajando sin parar hasta las dos, cuando el sueño, un letargo profundo lo invadió y se quedó dormido. Cuando despertó había mucha luz. Miró a su alrededor y se dio cuenta de dónde estaba. Sonrió satisfecho. Qué bien se dormía ahí. El silencio era único. Era extraño, pero no entendía cómo alguna vez había sentido rechazo hacia los cementerios.
Se aseó, desayunó la mitad del sándwich que había traído para el almuerzo del día anterior y reanudó la tarea. Era un gran día: hoy la cripta estaría completamente limpia después de décadas de abandono.
Logró su cometido bien entrada la tarde. Se sentía como si lo que hubiera limpiado fuera su propia cabaña a la vera de un lago. Se sentó a descansar en la escalinata de entrada.
—Mario…
Mario giró la cabeza y vio a Flor. Llevaba una blusa rosada y vaqueros. Y el pelo suelto. Mario se puso de pie, pero no se acercó a ella. En realidad, le irritaba que hubiese venido; ella no pertenecía a ese lugar, y ese lugar no la quería allí.
—Flor, qué hacés aquí.
Flor observó el panteón detrás de él.
—Es aquí, ¿no? Adonde no te tenías que acercar.
Mario sintió tensarse los músculos de la cara.
—No soy supersticioso. Y no me respondiste la pregunta.
—¿Qué pregunta?
—Qué hacés aquí.
Ella se movió inquieta.
—Qué hago aquí. No nos vimos en el fin de semana y no me llamaste. Acabo de hablar con tu mamá y me contó.
—Te contó… ¿qué te contó?
—Que no te tomás francos, que no comés, que es la primera vez que ella recuerde que no hacés deportes. Y tuve un mal presentimiento. Si no, no habría venido, a pesar de que… a pesar de que me importás, no habría venido.
—Bueno, gracias, pero como ves, tu mal presentimiento estaba equivocado.
—A lo mejor no.
Se acercó a él y le tomó de las manos.
—Por favor, escuchame —le dijo—. Apenas vi esta cripta y supe que era la misma de la que me hablaste. Hay algo malo en este lugar, algo que te está afectando. ¿Qué es lo que…
—Basta de estupideces. Lo único que me está afectando es ser vigilado en mi trabajo. No hay nada extraño aquí, más que la estupidez de la gente, que inventa misterios.
—Esas personas desaparecieron.
—Mucha gente desaparece. Y el resto se fantasea. Sin ir más lejos, a una amiga, digamos, vos le dirías sin dudar que algo… extraño me está afectando. Y con el tiempo se forman las leyendas, como las leyendas urbanas.
—Pero vos me prometiste que no te ibas a acercar a esta cripta.
—Otra vez lo mismo. Yo no prometí nada a nadie, y aquí estoy en perfectas condiciones, ¿no?
—Mario, estás más flaco, demacrado. Tenés ojeras. Por no hablar de tu forma de ser. Cuando te conocí eras dulce, alegre, divertido, y en una semana te convertiste en otra persona.
Mario retrocedió y se apoyó en la fría pared, dándole la espalda a la mujer. Sintió físicamente que la ira le conquistaba todo el cuerpo. Qué idiota puede ser la gente a veces. O mejor dicho, todo el tiempo. No hacía más que crear conflictos de la nada. Ver a Flor en su lugar de trabajo le había molestado, pero ahora ya le estaba teniendo verdadera antipatía. Ella tenía que irse. Para evitar males mayores, ella tenía que irse.
—Flor, hablemos en otro momento. Yo te llamo. Tengo que seguir trabajando.
Ella se acercó y apoyó una mano en su hombro.
—Yo sé que no es tu verdadero yo el que me está diciendo esto. Por favor, Mario, antes de que sea demasiado tarde, dejá este lugar. Ya vas a conseguir otro trabajo. Sos joven, sos inteligente. Vas a ahorrar, vamos a ahorrar juntos para irnos de vacaciones. A las mejores vacaciones de nuestras vidas. A los mares de Australia, Mario, ¿te acordás?
Mario recibió otra inyección de furia. Una furia antigua, helada, incontenible. Una furia que le hizo darse vuelta como un látigo y pegarle con el puño cerrado a Flor en plena mejilla.
La joven no tuvo tiempo de sorprenderse. Cayó de espaldas, sobre la losa que bordeaba la escalinata, y al escuchar ese ahogado e inconfundible estallido, Mario supo que se había roto el cuello.
Contempló a Flor, tirada en una posición extraña, doblada la cintura. El pantalón de tiro corto dejaba ver una zona de piel más blanca. Desvió la vista hacia la cabeza. El pelo, rubio y castaño, estaba divido con una raya a un costado, y bajo su oreja izquierda, se mezclaba con sangre, ensuciando el mármol pulido.
Mierda, mierda, mierda. Eso era lo que la gente conseguía con sus estupideces. ¿Por qué no se había ido cuando se lo dijo? ¿Cuando todavía podía? Mierda, la había matado. Esta vez la policía lo encerraría sin dudar. Ese maldito comisario. Si tan sólo lo dejaran en paz. Si tan sólo ella lo hubiese dejado en paz. No sentía pena, solamente rabia y asco por el mundo. Se introdujo en el panteón. Ahí se sentía a salvo, protegido. Sólo que no lograría protegerlo del comisario Guzmán. Pensó que se desmayaría y se recostó contra la plataforma sobre la que estaba colocado el ataúd. La rabia cedió lugar a un letargo, como una hipnosis soporífera, y junto con el letargo vino la certeza, la completa seguridad de lo que tenía que hacer.
Se puso de pie. Primero tenía que abrir el ataúd. Pensó que sería dificultoso, pero no, el cajón tenía unas cerraduras especiales, bastante más modernas en comparación con el resto. Simplemente se presionaba un par de botones de metal que liberaban un par de clavijas, también de metal, atornilladas en la tapa. El ataúd, de esa manera, se podía cerrar desde adentro, pero no abrirlo.
Mario levantó la tapa completamente. La cobertura de metal había sido cortada con un soplete, por lo que se encontró frente un esqueleto vestido con la misma ropa de trabajo que tenía él. Mario no sintió repulsión. Como si supiera de antemano con lo que habría de encontrarse, comenzó con tranquilidad a sacar los despojos del féretro y a depositarlos sobre el piso. Primero sacó la camisa, los pantalones y el guardapolvo, que contenían una buena cantidad de huesos. El resto quedó desperdigado dentro, pero así como había limpiado la cripta por dentro y por fuera, ahora le tocaba asear el cajón. Retiró todos los huesos y el polvillo gris y negro, hasta que quedó vacío. Luego fue directamente, sin dudar, hasta una losa en el piso, junto a la pared del fondo. Levantó la losa (que era mucho menos pesada de lo esperado, porque no era maciza) y descubrió unas gradas de mármol que conducían al subsuelo. Bajó con su carga. El aire encerrado le invadió los pulmones. Estaba oscuro y esperó a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Lo primero que distinguió, en los anaqueles destinados a sostener los ataúdes, fue una calavera que lo miraba desde un guardapolvo azul, igual al suyo y al del féretro. Un poco más al fondo descubrió otro uniforme, pero este era gris, y más antiguo. En total contó siete calaveras. Todo el nicho estaba ocupado por ropa y osamenta. Un brillo le llamó la atención. Hurgó entre huesos y polvo y sacó una mano que en una de sus falanges ostentaba un antiguo y rico anillo de oro, digno de un marqués. La piedra preciosa, de un verde profundo, refulgía aun en esa media luz.
Acomodó los restos que había sacado del ataúd junto con los demás y subió a la cámara principal. Corrió la losa hacia su lugar original y limpió el piso para que no quedaran huellas. No debía quedar ni un solo rastro. Como tenía las manos llenas de polvo, se demoró bastante.
Sacó los elementos de limpieza fuera del edificio y los colocó junto al cadáver de Flor. Trancó las puertas, encerrándose. Pensó en su familia, en cómo lo acosaba; en los policías, que tampoco lo dejaban en paz; en Flor, tirada ahí afuera, que insistió en quedarse. Todos ellos lo obligaban a hacer eso que haría. Estaba harto, sólo deseaba descansar. Descansar en paz.
Trepó hasta el ataúd y se introdujo en él. Con alguna dificultad, pero lo logró. La madera se sentía dura ahí dentro, pero estaba tan somnoliento que no le molestaría. Una vez acostado, tiró de la tapa y ésta cayó, asegurándose en las cerraduras.
En la mortal oscuridad, sentía retumbar su corazón. Al principio fuerte, luego enlenteciéndose y haciéndose más suave, cada vez más suave, más lento y más suave…
Ahí estaba a salvo, ahí estaba seguro. Ningún problema podía afectarlo. Tuvo un último pensamiento de su mamá, su papá, su hermano. Y de Flor. Lástima, pero así eran las cosas. Sintió que la barbilla se le aflojaba.
Cerró los ojos, y esperó.
Don Felipe, un viejo de cara rugosa y dedos amarillentos, lo observó con desconfianza y luego se decidió a hablar.
—Con esa ropa no podés trabajar.
Instintivamente Mario bajó la vista hacia el jogging azul y rojo que llevaba. Nunca usaba otra cosa más que ropa deportiva.
—¿Qué me tengo que poner, entonces?
El viejo demoró la respuesta como decidiéndose a insultarlo o no.
—Lo mismo que yo. Pantalón negro, camisa de trabajo celeste y guardapolvo azul —hizo otra pausa—. Volvé mañana.
A Mario no le molestó en absoluto no tener que quedarse. Al cementerio tendría que acostumbrarse de a poco. Salió a la avenida Corrientes, colmada de ruidosos y humeantes colectivos. También había puestos de vistosas flores, pero el ver entre ellas una pizarra negra donde se podía leer “Venta de urnas, placas, grabados”, escrito con una torpe caligrafía, le recordó su destino morboso y le produjo repulsión. Pero el día estaba luminoso y decidió ir a Palermo a correr un poco. Más tarde se preocuparía de conseguir la ropa de trabajo.
Fue en los bosques de Palermo donde conoció a Flor. Lo primero que vio de ella fue el nacimiento de una de sus nalgas. Las calzas se le había bajado unos centímetros y quedaba al descubierto una zona de piel más blanca, donde la malla –seguramente- había impedido que se tostara. Ella también estaba trotando y a él le fue fácil sacarle una sonrisa.
Decidieron almorzar juntos en un bar-restaurante de la avenida Santa Fe, decorado en blanco y amarillo. Increíblemente, las mesas para no fumadores tenían buena ubicación. Los clientes, muy pocos, eran jóvenes en su mayoría. Tan solo un grupo de amigos bastante ruidoso, una pareja y una chica solitaria.
Pidieron milanesas de soja con ensalada de tomate, lechuga y pepinos.
—¿Y qué hacés? —preguntó ella, mientras esperaban el pedido.
—Me gustan los deportes acuáticos. Natación y buceo. Pero me gusta entrenar fuera del agua, también. Se logra más fuerza y resistencia.
—Eso ya me contaste. Quiero decir si trabajás.
—Mañana empiezo, pero no me vas a creer dónde.
—¿Dónde?
—En Chacarita.
—¿Y qué tiene eso de increíble?
—Que es en el cementerio de la Chacarita.
—¡En el cementerio! ¡Qué horror! ¿Y de qué?
—En el puesto que heredé de mi tío: cuidador profesional de panteones, limpiador de losas y mármoles –esperó a que su respuesta surtiera efecto en ella, que lo miró pasmada—. Aunque parezca mentira, es muy difícil entrar, porque no es un trabajo para cualquiera y se gana bien. Mi tío se jubiló y me recomendó para el puesto. Si no, no entraba.
—Decís que no es para cualquiera, ¿y pensás que es para vos?
Mario sonrió.
—Mi idea es trabajar para ahorrar. Yo le calculo que me va a llevar un año, a lo sumo un año y medio, juntar la plata que necesito.
—¿Se puede preguntar para qué?
—Se puede. Tengo la idea de irme a pasar las vacaciones más espectaculares de mi vida. Es un viaje en un velero de madera, uno grande, por los mares de Australia. No es el típico tour para turistas comunes. Es más bien para gente a la que le gusta el deporte y la aventura. Lo que a mí más me atrae es el buceo. Dicen que tenés a los tiburones a un par de metros.
—Qué loco. Parece genial. ¿Pero no te da miedo tener un tiburón nariz con nariz?
—Y… un poco sí, pero uno nunca se siente tan vivo como cuando se enfrenta al peligro.
—Sí, supongo.
—¿Te gustaría ir?
—¿Y a quién no?
Flor era la chica perfecta para él. Profesora de gimnasia, dos años menos que él (que tenía veintiséis) y linda como una fruta madura. Luego de almorzar se intercambiaron números de teléfono y prometieron verse pronto.
Ya en su casa, Mario y llamó a su padre para preguntarle si tenía idea de dónde comprar ropa de trabajo. El papá le dijo sencillamente que buscara en la guía de teléfonos.
Esa noche, antes dormir, Mario se dijo que era un tipo con mucha suerte. En un mismo día había conseguido un trabajo, el teléfono de una hermosa chica y el primer guardapolvo azul que usaría en su vida.
A Mario le gustó esa mañana de sol, pero en el cielo desfilaban corpulentas nubes, como islas de helado de crema.
Llegó diez minutos antes de las ocho y se presentó ante Don Felipe. Éste le dio los instrumentos de trabajo: cepillos de cerdas blandas, esponja, limpiadores y trapos.
Don Felipe le indicó cuáles panteones debía mantener (clientes heredados de su tío) y se concentró en enseñarle a limpiar todo lo que fuera externo. Ya habría tiempo para dedicarse al interior.
La tarea era sencilla, pero interminable. Mario trabajó de firme, pero el no tener a nadie con quien charlar hizo de esa la mañana más larga de su vida. Intercambió algunas palabras con una señora que visitaba la tumba de su hermano muerto hacía dos años y con un hombre lloroso que había perdido a su esposa seis meses antes, pero ambos, y todos en general, lo miraban de forma extraña si él les daba conversación, y se alejaban lo antes posible. Querían visitar los restos de sus seres queridos, no charlar con los empleados.
A las doce, Mario recogió sus elementos de trabajo y se dirigió al edificio del personal para almorzar. Mientras caminaba, observaba las placas, las cruces, la arquitectura de las criptas. Todo lo ponía incómodo. Hasta la distribución en calles y cuadras pobladas de sepulcros. Uno está acostumbrado a catalogar todo en función de seres vivos, pensó. Pero ese lugar, una especie de réplica de un pueblo, no era para seres vivos, y los muertos, demás estaba decirlo, ni se enteraban. Un gran monumento a la muerte es el cementerio, eso es lo que es. ¿Por qué esa adoración hacia la nada? Todo lo que se necesitaba era un gran crematorio municipal. El concepto de destinar un lugar público donde los cadáveres se pudrieran tranquilamente carecía de sentido. Eran los vivos los que necesitaban casas, higiene, cuidado. No los muertos. Ese fetichismo hacia la muerte era… cómo decirlo, pernicioso, sí, pernicioso era la palabra.
Entonces vio el panteón. Sin ser ningún experto, Mario supo que era muy antiguo. Pero la razón por la que descollaba sobre los demás era que estaba totalmente abandonado. Una capa de mugre gris ceniza cubría los mármoles y en la entrada se acumulaban hojas, papeles de diario, latas de gaseosas. Al comienzo de la corta escalinata había un gran ángel, la cabeza gacha, que inspeccionaba a los visitantes. Que en las últimas décadas debían haber sido muy pocos, pensó Mario. Sus alas estaban a medio plegar (o desplegar, según se mirara). Mario sintió el impulso de tocarlas. Deslizó los dedos por la superficie fría y pringosa. Hasta había restos deshechos de telarañas. Al rozar el borde de un ala, sintió un dolor fugaz en las puntas de los dedos. Los retiró y los observó. De las yemas del índice y el medio comenzaba a brotar una brillante sangre. Mario sacó un pañuelo y lo presionó sobre las heridas, para cortar las pequeñas hemorragias.
Cuando lo vio con la improvisada venda, Don Felipe le preguntó qué le había pasado. Sintiéndose un tonto, Mario le contó.
—No te acerques a ese lugar.
—¿Por?
—¿Sos supersticioso?
—No, ni ahí.
—Entonces no vale la pena que te explique nada. Pero si sabés lo que te conviene, no te vas a acercar a ese panteón. Jamás.
Una vez dicho esto, Don Felipe dio por terminada la conversación y siguió cortando en rodajas su pan blanco. Mario decidió no insistir.
La tarde fue similar a la mañana. Mucho trabajo, nada de compañía. Sin embargo, no podía olvidarse de ese sepulcro triste y olvidado. ¿A quién pertenecería? ¿Por qué era el único abandonado? Se lo preguntaría a su tío. Esa misma noche.
Cuando llegó la seis de la tarde, sus brazos estaban deshechos. Y él que pensaba que tenía gran resistencia. Se entrenaba especialmente para tenerla. Pero siempre se cumplía: a diferentes ejercicios, diferentes músculos involucrados.
Preguntó a Don Felipe dónde debía guardar los elementos de trabajo, los guardó y se fue, molido, a su casa.
Ya en su dormitorio, decidió que hasta que sus músculos se acostumbraran, reduciría el tiempo de entrenamiento a la mitad. Claro que sí. Menos mal que era viernes, y tenía todo el fin de semana para descansar.
Llamó por teléfono a su tío, pero no estaba en casa. Seguramente estaría en el club de jubilados. Estaba cansadísimo, pero la curiosidad que tenía sobre esa cripta era más grande que su cansancio, así que se levantó de la cama y tomó el colectivo para Almagro.
El club era poco más que un simple saloncito justo en una esquina. Tenía vidrieras y enseguida divisó a su tío. Estaba jugando un partido de escoba de quince, así que esperó a que terminara para que pudieran charlar tranquilos. Se entretuvo leyendo los carteles que avisaban que se aplicaban vacunas contra la gripe o que se podía tomar clases de tango y folklore. Su tío terminó la partida y se acercó sosegadamente. Vestía un pulóver verde oscuro que parecía nuevo y traía un vaso de agua. Sonrió y le dio un beso.
—¿Cómo te fue en el trabajo, pibe?
—Bien, todo bien. Pero quiero preguntarte sobre algo en especial.
El tío parecía saber lo que Mario le iba a decir.
—Qué.
—Hay una cripta que está abandonada. Es una simple curiosidad. ¿Por qué está abandonada y de quién es?
—Felipe no te dijo nada.
—No. Únicamente que no me acercara jamás a ese lugar.
El tío Oscar asintió con la cabeza.
—Ese Felipe, siempre tan charlatán. Mirá, Marito, yo no sé si vos creés en brujerías o en fantasmas. Ni yo sé si creo. Pero ese panteón parece estar embrujado. Todos los que alguna vez lo han mantenido limpio, desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra.
—No entiendo muy bien, todos… quiénes. Vos no desapareciste.
—Yo nunca lo limpié. Durante todo el tiempo que trabajé, desaparecieron tres personas. El primero fue el que yo reemplacé. Me dijeron que no pisara ese lugar, y jamás me acerqué. Tuve dos ayudantes, y también les dije que no se acercaran, no me hicieron caso, y los dos desaparecieron. Por eso nunca más tuve ayudantes.
—¿Y por qué no me contaste esto antes?
El tío Oscar pareció dudar.
—La verdad, no sé. A lo mejor tenía miedo de que pensaras que estaba loco. Me quedé tranquilo confiando en que Felipe te iba a contar.
Su tío parecía avergonzado.
—¿Y quién está enterrado allí?
—El marqués de la Fuente, que murió allá por el novecientos. Esto que te digo me lo contaron, así que puede ser verdad o no. Era un español de mucho dinero, tenía cantidad tierras y también demasiados familiares, que lo odiaban, porque parece que el tipo era un hijo de puta. No solamente trataba como basura a sus sirvientes, sino también a su familia, y lo único que esperaban era que el viejo estirara la pata para repartirse su fortuna.
Se rascó la cabeza antes de continuar.
—Pero resulta que el marqués sufría de catalepsia. Sin nada de nada se quedaba duro como un muerto, y después de un tiempo volvía en sí. Y a causa de eso estaba aterrorizado de que lo enterraran vivo. Tenía miedo de que sus familiares se apresuraran; a propósito, me entendés. Entonces hizo construir un cajón especial que se abría desde adentro y que no se cerraba herméticamente, para que entrara aire. Además la madera que utilizaron era relativamente fácil de romper, sobre todo la tapa. También se hizo un panteón que se puede abrir desde adentro. Y por las dudas, ordenó que cuando lo sepultaran, dejaran agua y comida en una bóveda. En el único que confiaba era en su médico. A él le dejó las instrucciones y le hizo jurar que se aseguraría de que todos los dispositivos de seguridad que había inventado estuvieran en orden cuando él fuera enterrado. Pero el marqués tuvo tan mala suerte que el médico murió en un accidente. Enterarse de la noticia hizo que le diera uno de sus ataques. La familia vio la oportunidad. Enseguida mandaron llamar un doctor, ya retirado, prácticamente, que certificó la muerte. Anularon el mecanismo para abrir el ataúd desde adentro, y lo mismo hicieron con la puerta de la cripta. Por supuesto no dejaron comida ni bebida.
El tío Oscar tomó un sorbo de agua para aclararse la garganta.
—Todo esto se supo muchos años después, cuando un ladrón de tumbas, al violentar la puerta, se encontró con que el cajón estaba abierto, la tapa rota, y el esqueleto del marqués hecho un ovillo a sus pies. El ladrón salió rajando, pero quedó la puerta abierta y se hicieron las investigaciones y se descubrió la historia. Pero todos los familiares ya habían muerto hacía tiempo.
Mario se quedó pensando por unos segundos.
—Pobre marqués, una muerte horrible.
—La peor. Dicen que por eso la cripta está maldita, y yo no sé si es verdad o no, pero tres hombres se esfumaron y yo no quiero que seas el cuarto, así que no te acerqués.
—Quedate tranquilo, que no voy a ser el cuarto.
—Disculpame que no te dije antes.
—No hay problema.
Lo despidió con un abrazo, para que se diera cuenta de que no lo culpaba. Ya afuera, lo saludó por última vez levantando el brazo, pero su tío estaba terminando el agua y no lo vio.
Durante la cena, Mario no respetó su dieta. Tenía un hambre inapagable. Su hermano menor había salido y sus padres le preguntaron todo sobre su nuevo trabajo. No les contó lo de la cripta. De la mesa fue al baño y del baño a la cama.
El sábado a la tarde se encontró con Flor en el mismo bar de Palermo. Le contó la historia de fantasmas y ella parecía encantada. Sin embargo, cuando terminó el relato, se quedó callada con el ceño fruncido. Hacía girar el sorbete en su vaso de jugo de naranja.
—Tené cuidado, Mario. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Ni te acerques a ese lugar.
—Quedate tranquila. Apenas me acerqué y ya me corté los dedos. Aprendí la lección.
Sonrió e hizo que Flor también sonriera. La miró detenidamente. Sus verdes ojos, grandes, separados, y sus cejas rectas le daban un aire de inocencia perpetua.
Esa noche fueron a un pub de San Telmo y se besaron por primera vez. A la madrugada, ya en su propia cama, Mario pensó que, sacando el viaje a Australia, poco más podía pedirle a la vida.
El domingo no entrenó (le dolían mucho los brazos) y tampoco vio a Flor, porque ella se reunía con sus amigas. Se pasó el día viendo televisión. Como una brisa que se intensifica cada tanto, lo invadía el recuerdo de la cripta del pobre marqués, interrumpiendo la concentración en la película que estaba viendo (que de todos modos tenía un argumento muy predecible). Pensaba en la historia que le contó su tío, en los hombres desaparecidos, en su corte en los dedos. ¿Creía él en maldiciones? ¿Desde cuándo uno se corta con una estatua?
El lunes comenzó su tarea sin novedad. Cepillos, agua, amoníaco para los hongos. Limpiar, fregar, enjuagar, lustrar. Cuando fue a almorzar pasó de nuevo por el panteón, observándolo con mayor detenimiento. No iba a tocar nada ni aunque lo obligaran, pero sí quería concentrarse en los detalles. Cuando uno sabe la historia de las cosas, las ve con otros ojos. Descubrió un sobre relieve que le hizo acordar a cómo habían encontrado al marqués. Era un óvalo dentro del cual se veía a dos esqueletos envueltos en sudarios, tiernamente abrazados, uno apoyando su cabeza en el hombro del otro. Leyó una inscripción labrada en elegantes letras: “Memento Homo”. Iba a seguir investigando, pero vio a lo lejos la figura de Don Felipe, que lo observaba. Siguió su camino disimuladamente.
Hacía tres días que no ejercitaba, así que esa noche retomaría sí o sí. Cuando terminó su jornada apenas había sentido dolor en los brazos, pero, cosa extraña, cuando empezó con los ejercicios de calentamiento en el gimnasio, una intensa molestia en los bíceps y en los antebrazos le hicieron decidir a suspender por un tiempo toda ejercitación, hasta que su cuerpo se acostumbrara al nuevo trabajo. Esta resolución le molestó menos de lo que él hubiera supuesto.
El martes se dispuso a continuar la inspección interrumpida, pero esta vez dio algunos rodeos, para ver si Don Felipe lo vigilaba. Efectivamente, el viejo tenía la vista clavada en la zona del panteón, por lo que no se acercó a éste en todo el día. Esa noche le preguntó a su hermano (que era un bocho y sabía de todo, incluyendo latín, que había estudiado en el colegio), qué significaba “Memento Homo”.
—“Recuerda, hombre” —le dijo su hermano—. Son las primeras palabras de la frase en latín “Recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás”. El profe siempre nos decía memento homo cuando nos olvidábamos la lección.
Así que “Recuerda, hombre”, pensó Mario, aunque en el caso del marqués quedaría mejor “Recuerda al hombre”. Le dio las gracias a su hermano.
El miércoles a la mañana, al entrar, observó las construcciones del cementerio, y se dio cuenta de que no sintió el rechazo de la primera vez. El cielo estaba blanco, cubierto de nubes altas y el sol no molestaba la vista. Quién lo hubiera dicho. Acostumbrarse tan pronto. A lo mejor era por la historia del marqués, que si bien era terrible, también era una historia de pasiones, temores, ambiciones. Es decir, una historia de gente viva. Debía deberse a eso el cambio en su actitud. Ahora comprendía mejor por qué existían los cementerios y no un gran crematorio municipal. Los cementerios también eran parte de la vida. Este pensamiento hizo que deseara ver nuevamente el panteón. Pero con tranquilidad y en detalle. Le dio bronca que Don Felipe lo vigilara como si él fuera un chico. Entonces se le ocurrió una idea. Al fin del día se despediría como de costumbre. Esperaría a que el viejo se fuera y después volvería. Los guardias nocturnos lo dejarían entrar. Podía decirles que se le había perdido un reloj o algo y que quería buscarlo. A ellos no les importaría. Se sintió satisfecho con su idea. Pensaba en los detalles, en que no se tenía que olvidar de sacarse el reloj antes de volver, en cuánto tiempo en total tendría para hacer su observación. Estaba tan concentrado que cuando un anciano le hizo una pregunta (sobre flores o algo parecido), él le contestó rápidamente y se alejó antes de que el otro iniciara una conversación. Los viejos pueden ser tan pesados.
Su plan finalmente tuvo éxito. Los guardias no le hicieron ningún problema.
Ya la tarde se convertía en noche cuando Mario se encontró frente al panteón. Era realmente grande. No tanto como el de la Asociación Española de Socorros Mutuos, que parecía una gigantesca torta amarilla, ni como el de la Policía Federal, tan imponente, pero entre los particulares, éste era uno de los que más se destacaban. Básicamente, tenía forma cuadrangular, con tres entradas (ya que el cuarto lado era el límite con otro panteón). Cada entrada se cerraba con dos batientes con ventanucos, aunque estos estaban clausurados (¿por los familiares?). A los costados de cada uno de las cortas escalinatas se alzaban sendas columnas que llevaban en el tope adornos en forma de espiral, como rulos. Sobre ellas, se formaba un remate triangular, típico de los templos griegos. Bueno, todo el estilo era griego. Parecía que eso se acostumbraba en la época, ya que muchos panteones tenían ese tipo de columnas. Por último, el techo consistía en una bóveda de tejas rojas. Claro que lo que más lo diferenciaba de un templo griego eran los motivos religiosos cristianos: los pequeños ángeles (aparte del grande que estaba en la entrada principal), las cruces. Lástima… lástima que estuviera tan sucio. Con su color original, blanco, sería espectacular.
En algún momento le sacaría fotos, pensó. Sí, eso haría. Fotos de día (sería difícil con la presencia de Don Felipe) y fotos de noche. Desgraciadamente no tenía una cámara. Tendría que pensar en otro truco para volver a entrar después de su horario de trabajo.
Miró al ángel. Nada de tocarlo. Observó las columnas. Notó el musgo y los líquenes que recubrían gran parte de las piedras blancas y grises. Sintió un deseo intenso de limpiarlas. ¡Tan pronto había hecho propias las costumbres del oficio! Observó la parte más alta de la cripta. El techo contrastaba con el cielo negro y se distinguía con claridad algunos pequeños angelitos, una gran cruz y un ruido a sus espaldas, un ruido a sus espaldas que eran unos pasos, unos pasos de alguien que estaba justo detrás de él.
Era Don Felipe.
—Te dije que no te acerques a este lugar.
Mario sintió que transpiraba, a pesar de que no hacía calor.
—Sólo lo estoy mirando. Ni lo toco ni lo limpio. Lo miro, nada más. Y estoy fuera de mi horario de trabajo.
—Justamente. Voy a pedir que te despidan.
—Usted está loco. No puede despedirme solamente porque mire una cripta.
—Puedo. Pero quiero que entiendas esto. Es por tu bien. Hay cosas que vos no sabés.
—Sí que las sé. Me lo contó mi tío.
—Y te acercaste igual. Más a mi favor, no podés seguir trabajando aquí.
Mario sintió que toda la ira y la antipatía que sentía por ese hombre desde que lo conoció se concentraban en ese momento. Desvió la vista hacia arriba. Hacia el ángel. Y en su mente se dibujó la imagen del ángel cayendo sobre Don Felipe. Impidiendo que Don Felipe lo alejara de la cripta. Y el ángel se movió. Don Felipe escuchó el ruido que hizo la base de la estatua al correrse levemente. Levantó la vista y la expresión que se formó en su rostro le hizo recordar a Mario a una de las caretas que representan el teatro. La de la tragedia, por supuesto.
Don Felipe murió aun antes de que él y el ángel cayeran al piso. Un ala se le incrustó en la cabeza, partiéndola casi. Mario, a pesar del horror, no pudo dejar de reconocer en el fondo de sus sentimientos, el inconfundible sabor de la satisfacción.
Esa noche no terminó nunca. La ambulancia, la policía, preguntas y repreguntas. ¿Qué estabas haciendo allí a esa hora? Buscando un reloj olvidado. Lo encontré. Es este. ¿Y Don Felipe? No sé, lo descubrí allí y fui corriendo a avisar. ¿Hace cuánto que trabajás aquí? ¿Tan poco? ¿Un reloj decís? Los dos guardias nocturnos lo miraban como si fuera un demonio. Seguramente sabían la historia del panteón y estaban ahora más convencidos que nunca de su veracidad. El comisario Guzmán le dijo que se comunicaría muy pronto con él. Anotó sus datos personales y le sugirió que se reincorporara al trabajo recién el lunes, así tenía tiempo de calmarse (y de hablar con ellos, pensó Mario).
Por su puesto que él no podía darse el lujo de faltar dos días. Sin Don Felipe, el trabajo se atrasaría. Cuando les contó, su familia, y también Flor, insistieron en que se tomara un descanso. ¿Por qué la gente siempre pensaba que lo único importante era lo que ellos hacían? Él tenía una responsabilidad. Al final, se sentía mejor en el cementerio que en su casa. Allí tenía tiempo para pensar en… bueno, pensar en lo que había sucedido, pensar, por qué no decirlo: pensar en el panteón abandonado.
Al día siguiente, entonces, se presentó en el horario de costumbre. Antes de dedicarse de lleno a sus tares, decidió que le echaría un vistazo. Por suerte la policía ya había terminado con sus pericias o lo que fuera que hicieran en esos casos. Tal vez se habían apurado para estar el menor tiempo posible en ese lugar. Hasta habían devuelto la estatua a su ubicación original.
A la mugre de años, se le sumaban las marcas del manoseo y por supuesto, la sangre. No podía dejarla así. Si bien se había prometido a sí mismo y a su tío y a Flor que no se acercaría al panteón, tampoco podía dejar eso como estaba. Y, después de todo, no podía ser un miedoso. Sólo la estatua. Limpiaría sólo la estatua. Era su obligación.
Puso manos a la obra. Consiguió una escalera lo suficientemente alta como para alcanzar el tope del ángel y dedicó el resto del día nada más que a la tarea de dejar la escultura como nueva. Cuando terminó, contempló el resultado. Había quedado realmente bien, pero algo le molestaba. Claro que sí. La basura que se acumulaba en la entrada. La estatua estaba magnífica, pero lo que la rodeaba era un asco. Mañana ya vería lo que se podía hacer.
Esa noche apenas comió un plato de los tallarines de los que siempre repetía al menos dos veces. Estaba realmente cansado y se acostó temprano. Al ver su equipo de jogging sobre una silla tomó conciencia de que hacía varios días que no practicaba. No le importó. Estar acostado le resultaba particularmente placentero por primera vez en su vida. Siempre había estado en la cama el menor tiempo posible: apenas abría los ojos, se levantaba.
Se durmió. Mañana tenía mucho que hacer.
Apenas una hora demoró en barrer las entradas, limpiar los escalones y los mármoles más visibles. El ángel tenía ahora un entorno que le hacía justicia. Claro que tendría que ir pensando cómo hacer para dejar todo el exterior de la cripta del mismo modo. Impecable, limpia, nueva. Sabía que serían varios días de trabajo, pero eso no era problema. Después de todo, se trataba de una construcción excepcional. Finalmente decidió terminar la puesta a punto de ese verdadero mausoleo en tres etapas: primero se dedicaría al exterior más bajo, es decir, sin incluir el techo. Calculaba que en un día ya estaría listo. Luego, la parte superior, para la que necesitaría al menos dos días. Y por último, el interior. Eso significaba que si trabajaba durante el fin de semana, todo el exterior podría estar terminado para el lunes. Excelente. Ahora que no estaba Don Felipe (bueno, no como empleado), tenía total libertad para entrar y salir cuando se le antojara. Estaba seguro de que los guardias no le harían problemas. De hecho, parecía como si le rehuyeran.
Al terminar la jornada del sábado lo más visible estaba impecable. Estaba orgulloso de lo logrado hasta ese momento. Pensó en que la superstición había impedido durante décadas que ese edificio tuviera el cuidado que merecía. No la veía como un panteón, sino más bien como una casa. Era tan acogedor.
Cuando se disponía a retirarse, tuvo un pensamiento absurdo: pasar la noche allí, en la cripta. Así podría empezar el duro trabajo de limpiar los techos muy temprano. Se rió ante la idea y se retiró.
Esa noche tampoco cenó mucho, casi nada, en realidad, y ante la recriminación de su madre, sólo respondió que no tenía hambre. Notó que su papá hacía un gesto de que no lo molestaran. Seguramente pensaría que la muerte de Don Felipe le había afectado.
Cuando ya estaba en su cuarto su hermano le avisó que tenía un llamado.
—¿Quién es?
—Una tal Flor.
Simplemente no tenía ganas de hablar con nadie. Flor le gustaba mucho, pero seguro que querría encontrase con él esa noche. Pero ese fin de semana no estaba para nadie.
—Decile que no estoy. Que dejé dicho que si ella llamaba le dijeran que después me comunico.
Ya le hablaría durante la semana, pensó, mientras se quedaba dormido.
El domingo fue un día largo, pero valió la pena. Era necesario hacer varios (demasiados) arreglos en el techo (lo más urgente era una cruz que estaba prácticamente suelta), pero en lo que se refería a higiene, no se podía pedir más.
Llegó tarde a casa. Todos (bueno, su hermano no) lo miraban con curiosidad. Tuvo que someterse a un interrogatorio familiar: por qué tenía que trabajar los fines de semana, si se sentía bien, por qué no comía, si no quería ir a ver a un clínico. Cuando por fin pudo desligarse del acoso, fue directo a la cama. Una vez tranquilizado, se sintió feliz y emocionado. Feliz por el trabajo ya realizado, y emocionado porque mañana entraría por primera vez a la tumba. Se durmió y soñó que forzaba la puerta, ingresaba, y que se encontraba con cosas extraordinarias. Pero a la mañana siguiente no recordaba nada importante de su sueño.
El lunes amaneció templado y húmedo. El cielo cubierto descargaba una garúa intermitente y Mario se dijo que menos mal que ese día le tocaba trabajar bajo techo.
Por supuesto que no consiguió la llave del candado, que sólo se adivinaba tras la herrumbre, pero al tercer martillazo se deshizo. Empujó la puerta, donde se le antojaba que los latidos de su corazón hacían eco, pero no pudo moverla. Probó con tirarla hacia él. Ahora sí se movió y sintió el vaho del interior, que le recordó a un tapper que hubiese contenido carne que se había echado a perder. Los cristales dejaban pasar una luz de cera que por alguna razón produjo en Mario una ansiedad angustiante. Era una sensación que sólo unos días antes le habrían motivado a salir corriendo, pero se dio cuenta, asombrado, de que de alguna forma esa impresión le agradaba. El ataúd estaba en el medio de la cámara. Necesitaba urgentemente una buena lustrada, lo mismo que el resto del interior. Y cuanto antes se pusiera a trabajar, antes terminaría.
Cuando habían pasado unos pocos minutos después de las cinco de la tarde, escuchó que una voz conocida gritaba su nombre. Salió a desgano. Era el comisario Guzmán, con otro policía que no recordaba haber visto antes. Durante más de una hora le hicieron las mismas preguntas de la última vez. Mario estaba nervioso, pensando en que le faltaba más de la mitad para que el interior quedara tan refulgente como la parte de afuera, y ese nerviosismo seguramente era interpretado por Guzmán y su compañero como un signo de culpabilidad, lo que los cebaba con más preguntas y más nervioso se ponía Mario.
Hasta que por fin se fueron, no sin que le advirtieran que muy probablemente se volverían a ver.
Mario tuvo de repente una sed terrible. Fue hasta la oficina de personal y buscó agua en la heladera. Una botella (que había contenido salsa) estaba llena y tomó casi un litro. Y sin perder más tiempo volvió a su tarea.
A las siete y media de la tarde se dio cuenta de que no podría terminar ese día. A menos que se quedara algunas horas más. ¿Por qué no? Sus ansias por finalizar eran superiores a su cansancio. Esos policías le habían hecho perder mucho tiempo. Y siguió trabajando.
A las doce y cuarto de la noche se dio cuenta de que tendría que pasar la noche allí. Si se hacía ver por los guardias llamaría demasiado la atención. Pero también tenía que avisar a su casa, aunque eso se solucionaba fácilmente: tenía su celular. Nunca lo usaba, pero esta vez sí que resultaría útil. Atendió su mamá y le dijo que se quedaba a dormir en la casa de un amigo. Normalmente a su madre no le hubiera inquietado, pero esta vez notó una cierta tensión en su voz. Las madres siempre se preocupaban más de la cuenta.
Siguió trabajando sin parar hasta las dos, cuando el sueño, un letargo profundo lo invadió y se quedó dormido. Cuando despertó había mucha luz. Miró a su alrededor y se dio cuenta de dónde estaba. Sonrió satisfecho. Qué bien se dormía ahí. El silencio era único. Era extraño, pero no entendía cómo alguna vez había sentido rechazo hacia los cementerios.
Se aseó, desayunó la mitad del sándwich que había traído para el almuerzo del día anterior y reanudó la tarea. Era un gran día: hoy la cripta estaría completamente limpia después de décadas de abandono.
Logró su cometido bien entrada la tarde. Se sentía como si lo que hubiera limpiado fuera su propia cabaña a la vera de un lago. Se sentó a descansar en la escalinata de entrada.
—Mario…
Mario giró la cabeza y vio a Flor. Llevaba una blusa rosada y vaqueros. Y el pelo suelto. Mario se puso de pie, pero no se acercó a ella. En realidad, le irritaba que hubiese venido; ella no pertenecía a ese lugar, y ese lugar no la quería allí.
—Flor, qué hacés aquí.
Flor observó el panteón detrás de él.
—Es aquí, ¿no? Adonde no te tenías que acercar.
Mario sintió tensarse los músculos de la cara.
—No soy supersticioso. Y no me respondiste la pregunta.
—¿Qué pregunta?
—Qué hacés aquí.
Ella se movió inquieta.
—Qué hago aquí. No nos vimos en el fin de semana y no me llamaste. Acabo de hablar con tu mamá y me contó.
—Te contó… ¿qué te contó?
—Que no te tomás francos, que no comés, que es la primera vez que ella recuerde que no hacés deportes. Y tuve un mal presentimiento. Si no, no habría venido, a pesar de que… a pesar de que me importás, no habría venido.
—Bueno, gracias, pero como ves, tu mal presentimiento estaba equivocado.
—A lo mejor no.
Se acercó a él y le tomó de las manos.
—Por favor, escuchame —le dijo—. Apenas vi esta cripta y supe que era la misma de la que me hablaste. Hay algo malo en este lugar, algo que te está afectando. ¿Qué es lo que…
—Basta de estupideces. Lo único que me está afectando es ser vigilado en mi trabajo. No hay nada extraño aquí, más que la estupidez de la gente, que inventa misterios.
—Esas personas desaparecieron.
—Mucha gente desaparece. Y el resto se fantasea. Sin ir más lejos, a una amiga, digamos, vos le dirías sin dudar que algo… extraño me está afectando. Y con el tiempo se forman las leyendas, como las leyendas urbanas.
—Pero vos me prometiste que no te ibas a acercar a esta cripta.
—Otra vez lo mismo. Yo no prometí nada a nadie, y aquí estoy en perfectas condiciones, ¿no?
—Mario, estás más flaco, demacrado. Tenés ojeras. Por no hablar de tu forma de ser. Cuando te conocí eras dulce, alegre, divertido, y en una semana te convertiste en otra persona.
Mario retrocedió y se apoyó en la fría pared, dándole la espalda a la mujer. Sintió físicamente que la ira le conquistaba todo el cuerpo. Qué idiota puede ser la gente a veces. O mejor dicho, todo el tiempo. No hacía más que crear conflictos de la nada. Ver a Flor en su lugar de trabajo le había molestado, pero ahora ya le estaba teniendo verdadera antipatía. Ella tenía que irse. Para evitar males mayores, ella tenía que irse.
—Flor, hablemos en otro momento. Yo te llamo. Tengo que seguir trabajando.
Ella se acercó y apoyó una mano en su hombro.
—Yo sé que no es tu verdadero yo el que me está diciendo esto. Por favor, Mario, antes de que sea demasiado tarde, dejá este lugar. Ya vas a conseguir otro trabajo. Sos joven, sos inteligente. Vas a ahorrar, vamos a ahorrar juntos para irnos de vacaciones. A las mejores vacaciones de nuestras vidas. A los mares de Australia, Mario, ¿te acordás?
Mario recibió otra inyección de furia. Una furia antigua, helada, incontenible. Una furia que le hizo darse vuelta como un látigo y pegarle con el puño cerrado a Flor en plena mejilla.
La joven no tuvo tiempo de sorprenderse. Cayó de espaldas, sobre la losa que bordeaba la escalinata, y al escuchar ese ahogado e inconfundible estallido, Mario supo que se había roto el cuello.
Contempló a Flor, tirada en una posición extraña, doblada la cintura. El pantalón de tiro corto dejaba ver una zona de piel más blanca. Desvió la vista hacia la cabeza. El pelo, rubio y castaño, estaba divido con una raya a un costado, y bajo su oreja izquierda, se mezclaba con sangre, ensuciando el mármol pulido.
Mierda, mierda, mierda. Eso era lo que la gente conseguía con sus estupideces. ¿Por qué no se había ido cuando se lo dijo? ¿Cuando todavía podía? Mierda, la había matado. Esta vez la policía lo encerraría sin dudar. Ese maldito comisario. Si tan sólo lo dejaran en paz. Si tan sólo ella lo hubiese dejado en paz. No sentía pena, solamente rabia y asco por el mundo. Se introdujo en el panteón. Ahí se sentía a salvo, protegido. Sólo que no lograría protegerlo del comisario Guzmán. Pensó que se desmayaría y se recostó contra la plataforma sobre la que estaba colocado el ataúd. La rabia cedió lugar a un letargo, como una hipnosis soporífera, y junto con el letargo vino la certeza, la completa seguridad de lo que tenía que hacer.
Se puso de pie. Primero tenía que abrir el ataúd. Pensó que sería dificultoso, pero no, el cajón tenía unas cerraduras especiales, bastante más modernas en comparación con el resto. Simplemente se presionaba un par de botones de metal que liberaban un par de clavijas, también de metal, atornilladas en la tapa. El ataúd, de esa manera, se podía cerrar desde adentro, pero no abrirlo.
Mario levantó la tapa completamente. La cobertura de metal había sido cortada con un soplete, por lo que se encontró frente un esqueleto vestido con la misma ropa de trabajo que tenía él. Mario no sintió repulsión. Como si supiera de antemano con lo que habría de encontrarse, comenzó con tranquilidad a sacar los despojos del féretro y a depositarlos sobre el piso. Primero sacó la camisa, los pantalones y el guardapolvo, que contenían una buena cantidad de huesos. El resto quedó desperdigado dentro, pero así como había limpiado la cripta por dentro y por fuera, ahora le tocaba asear el cajón. Retiró todos los huesos y el polvillo gris y negro, hasta que quedó vacío. Luego fue directamente, sin dudar, hasta una losa en el piso, junto a la pared del fondo. Levantó la losa (que era mucho menos pesada de lo esperado, porque no era maciza) y descubrió unas gradas de mármol que conducían al subsuelo. Bajó con su carga. El aire encerrado le invadió los pulmones. Estaba oscuro y esperó a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Lo primero que distinguió, en los anaqueles destinados a sostener los ataúdes, fue una calavera que lo miraba desde un guardapolvo azul, igual al suyo y al del féretro. Un poco más al fondo descubrió otro uniforme, pero este era gris, y más antiguo. En total contó siete calaveras. Todo el nicho estaba ocupado por ropa y osamenta. Un brillo le llamó la atención. Hurgó entre huesos y polvo y sacó una mano que en una de sus falanges ostentaba un antiguo y rico anillo de oro, digno de un marqués. La piedra preciosa, de un verde profundo, refulgía aun en esa media luz.
Acomodó los restos que había sacado del ataúd junto con los demás y subió a la cámara principal. Corrió la losa hacia su lugar original y limpió el piso para que no quedaran huellas. No debía quedar ni un solo rastro. Como tenía las manos llenas de polvo, se demoró bastante.
Sacó los elementos de limpieza fuera del edificio y los colocó junto al cadáver de Flor. Trancó las puertas, encerrándose. Pensó en su familia, en cómo lo acosaba; en los policías, que tampoco lo dejaban en paz; en Flor, tirada ahí afuera, que insistió en quedarse. Todos ellos lo obligaban a hacer eso que haría. Estaba harto, sólo deseaba descansar. Descansar en paz.
Trepó hasta el ataúd y se introdujo en él. Con alguna dificultad, pero lo logró. La madera se sentía dura ahí dentro, pero estaba tan somnoliento que no le molestaría. Una vez acostado, tiró de la tapa y ésta cayó, asegurándose en las cerraduras.
En la mortal oscuridad, sentía retumbar su corazón. Al principio fuerte, luego enlenteciéndose y haciéndose más suave, cada vez más suave, más lento y más suave…
Ahí estaba a salvo, ahí estaba seguro. Ningún problema podía afectarlo. Tuvo un último pensamiento de su mamá, su papá, su hermano. Y de Flor. Lástima, pero así eran las cosas. Sintió que la barbilla se le aflojaba.
Cerró los ojos, y esperó.